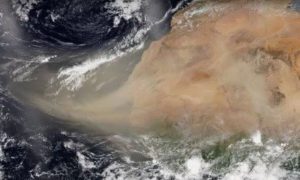La Cotorra y su Guitarra: setlist de un chavo de Ayotzinapa que tal vez sólo es un chavo cualquiera
El siguiente texto busca retratar un día cotidiano en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sin hacer libelos ni hagiografías de los alumnos; viendo de lleno el rostro humano de los protagonistas. Los hechos relatados en el mismo ocurrieron en septiembre de 2015. Por su relevancia, su atemporalidad, pertinencia y en conmemoración de los tres años de La Noche de Iguala, decidimos publicarlo. Esta crónica se vio primero en la revista digital El Barrio Antiguo.
Los pasillos de la Normal Raúl Isidro Burgos son más bien silentes. Los alaridos retruenan dentro las asambleas, pero afuera casi no hay nada de ruido. La caterva de perros juguetones que merodean libres por la hacienda trae puesto el silenciador. Pisadas en vez de ladridos. Hasta sus vaquillas se han adscrito a la pauta del silencio. Rara vez mugen, y cuando lo hacen es como hacia adentro. Y fuera del viento estampándose contra los árboles y acariciando la maleza, no hay esa canción.
Las fachadas de cada edificio de la escuela están rotuladas con murales realizados por los propios estudiantes. Jóvenes morenos crucificados a punta del moscardón, retratos de Marx y El Che, con sus respectivas frases célebres, dios y el diablo y los policías del mismo lado, oprimiendo. Memoriales a los hermanos caídos en batalla: los del 26, los de antes y los que vienen, quizá. Y cruces, muchas cruces a granel. Tragedia sobre tragedia.
Derrapándose del cliché, la trova no permea los muros. Ni Sabina ni Aute ni Serrat son la música incidental de esta lucha. Tampoco retumban en las bocinas las voces de Chavela Vargas o de Mercedes Sosa. En cambio, de vez en vez, se puede escuchar reguetón a todo volumen saliendo de algún cuarto. O banda. Incluso los tímidos gorgoritos vernáculos, acompañados de una guitarra de palo de uno que otro estudiante, que en chispazos se dejan de escuchar.
A la entrada de un dormitorio de cuarto año está Erick con su cabello relamido, unos oscuros lentes rectangulares y una piochita bien delineada. Parado, solo, mirando cual vigía. Trae la camisa negra y unos jeans deslavados. De un auricular se escapan a todo volumen las notas iniciales y los primeros versos de “Cadáver”, del cantautor jalisciense Gerardo Enciso (Como la piel en la cruz / como la cruz en la piel / sangre corre por mis venas / y algo mueve entre las piedras). Se conecta al auricular izquierdo.
Va directo a su recámara sin decir una sola palabra. Una recámara de lujo comparada con el sitio donde duermen los alumnos de nuevo ingreso. Con un colchoncito, una mesita de estudio y un sillón medio destartalado. Abre su laptop y le sube a tope a sus bocinas. Y empieza a cantar “Guerrero verde”, de Luzbel (Sigiloso caminas tras la sombra de la sangre / no hay conciencia divina que pare tu juego / de tu gatillo depende que la vida se alargue / la gloria para ti es una medalla en el pecho / ¡Guerrero verde, hijo de la mueeeeeerte!). La música es su vida, dice.
Viene de Morelos y allá tenía su banda de rock. Él toca la guitarra y también canta. Rock urbano y metal en español. Más bien vomita los falsettos. Ha memorizado cada letra, cada palabra, cada línea de sus ídolos. Cada gesto. Sin dejar el canto, saca su celular: un teléfono con pantalla estrellada donde apenas se puede percibir su figura junto a la de Arturo Huizar, ex-cantante de la banda capitalina. Erick es un DJ que se satisface a sí mismo.
Para su presentación, y desde su computadora, pone diez segundos de la introducción de “México Bárbaro”, de Transmetal. Antes de que entren las filosas guitarras de los thrash metaleros mexiquenses, interrumpe su set (otra vez) para rematar con un gutural “¡NOOOOOO-POO-DRÁÁÁÁN-PAA-RAAAAAAR-EEEL-TREEEEEEEEEN!¡NOOOOOO-POO-DRÁÁÁÁN-PAA-RAAAAAAR-EEEL-TREEEEEEEEEN! ¡NOOOOOOO- NOOOOOOHHHH!”.
***
Gabriel García Márquez bromeaba sobre los directorios telefónicos de Nueva York. “Hay tres tomos con puros Garcías”, dicen que dijo alguna vez dentro de un avión en vuelo después de ser salpicado con café por una suerte de azafata. Aquí sucede algo similar con los Ericks. Los hay por racimos. Con C’s y K’s al final. O con ambas. Como primeros o segundos nombres. Se podría gritar este nombre raso sobre el patio y hacer voltear decenas de cabezas. A este Erick lo conocen mejor bajo el mote de “La Cotorra”.
—Estaba viendo tu guitarra…
—Tiene mucha cultura, mira —pausa empuñando su instrumento e inicia la descripción acuciosa de cada uno de sus componentes, sus tesoros—: esa me la regaló una hindú —se refiere a listones de varios colores, colguijes y dijes, o cualquier cosa que pudo colgar sobre el mástil—; este cuero una colombiana, este una jamaiquina, esta una de… ¿dónde era?… de California; esto me lo regaló una austriaca, esta una española, esta una de Chihuahua, esta me lo regaló una francesa; estos aretes son piratas, me los regaló una chilanga. ¿Cuál otro?
—Y a todo esto, ¿de dónde conoces tantas morras?
—Jijiji, soy un desgraciado. Todos me quieren.
Su guitarra despostillada está toda garabateada con frases de lucha. La tiene desde hace trece años. “Es de colección”, recalca. No hay un lugar libre para firmarle algo más, aunque insiste por una nueva rúbrica mientras busca entre sus tiliches un marcador. “Ah, chingá…”, no da con él por más que revuelve entre su ropa. “Donde encuentre lugar, ráyelo: atrás, adelante, en medio, donde sea”.
El cuerpo de madera está todo tatuado con ayotzivives. Y al rato, otro más. La primera y sexta cuerda de su lira están tronadas. En el centro, una cubana, que también le regaló una boina, le dibujó un Che Guevara que más bien se parece a Cepillín; con los ojos casi botados de sus cuencas, una quijada desencajada. A su lado, La Cotorra pegó con diurex una estampa de Iron Maiden. Ernesto se habla de tú a tú con Eddie the Head. Hasta la victoria siempre, seventh son of a seventh son.
—¿Qué tan seguido la tocas?
—Cuando me echo mis monas, jejeje.
—¿Y saliendo de aquí? Quieres superarte, me dijiste hace rato, ¿pero por qué ser profesor? ¿Qué te nació para meterte aquí? Y, digo, Morelos no está tan lejos, ¿por qué no estudiar allá?
—No he tenido para pagar una mensualidad, no he tenido para pagar un pinche hotel, no he tenido para pagar un pinche hospedaje. Dinero dinero. Aquí no te cobran nada, entonces es una opción para nosotros. Tengo acento chilango, pero yo soy de pueblo.
—Pero después de lo que pasó hace un año…
—La neta ya no quiero recordarlo.
Y no lo hace. Se queda callado y con la mirada fija en la puerta. Como invitando a dejar su cuarto. Está más que encabronado.
—Yo creo que nadie lo quiere, pero tampoco se puede olvidar.
—Ya contestamos muchas preguntas sobre eso. Sí, mejor ya así lo dejamos.
Parece que la plática y la música ya se acabaron. Pero después vuelve en sí y se queja del bonche de periodistas insensibles que los han ido a entrevistar desde hace un año. Sin tacto, y siempre buscando el morbo.
—Siempre lo mismo. Todavía dijeran cosas nuevas. ¿Qué sientes? Hi-jos-de-su-pinc-he-ma-dre. Si a ti te mataran a tu hermano… Son preguntas que dices… ¿Dices que están muertos?… Noooo, ¡me lleva la chingada con esos!
Después vuelve a hablar sobre la guitarra, pues la música es su vida. Tenía una banda de rock antes de venirse de Morelos. Acá llegó como Paco El Chato, con todo y su perro negro: un cerbero esquizoide de nariz botellosa, con una oreja maltrecha y otra siempre espigada, que da rondines por toda la escuela. “Esta es mi canción preferida”, dice, y pone “El negrito del batey”, de Alberto Beltrán. Y se va bailando y carcajeando hacia el comedor. Aparte de roquero es bailador —“Bailando conoces a las morras”—.
“¡Échale, morena! ¡Mamacita! ¡Arrepégate conmigo, chaparra! ¡Vente pa’cá!”. Eso es lo último que se escucha de Erick, La Cotorra, el chavo guerrillero que a pesar de sentirse colérico y rabioso por lo que le pasó a sus compañeros, tal vez sólo es un chavo cualquiera.